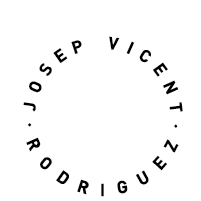“Mantilla, verano del 2000”. Esas son las palabras con las que concluye Padura su novela Adiós, Hemingway. E igual que en esa novela, al final de cada uno de los libros que le he leído (que ya son unos cuantos), la referencia a Mantilla se repite invariablemente. De modo que, durante largo tiempo, Mantilla fue un lugar incógnito y casi mítico para mí.
Hasta que llegué a Cuba en abril de 2016 para continuar con mi proyecto Atlantes y Leonardo Padura me citó para una sesión de fotos en su casa de La Habana; una casa ubicada en ese barrio llamado, precisamente, Mantilla.
En el refugio del escritor
La primera parte de la incógnita estaba despejada. Ahora me tocaba visitar el lugar en el que el reconocido novelista se recluía para escribir y que ¡oh, sorpresa! no era un espacio apartado e idílico, sino una casa que, al estar ubicada en una calle con un enorme tráfico rodado, soportaba todos los elementos contaminantes, tanto acústicos como atmosféricos, que se derivan de un parque móvil tan envejecido como el que circula por las calles de La Habana.
Al olor a petróleo mal quemado se puede uno acostumbrar, si su salud lo resiste, claro. Entiendo que ese inconveniente puede no influir en la concentración necesaria para la escritura de un libro. Pero ¿qué ocurre con las consecuencias derivadas de unos tubos de escape cuyos silenciadores hace tiempo que dejaron de cumplir su función? ¿Cómo concentrarse cuando el ruido lo invade todo?
Hablé del tema con él. Me dijo que aquello no era ruido, que el tráfico no le molestaba. Sinceramente, me costó entenderlo entonces.
Despejando la incógnita
Poco después de mi regreso a España, se publicó aquí su colección de ensayos Agua por todas partes, en los que el autor reflexiona sobre el hecho de vivir y escribir en Cuba. En el libro dedica un capítulo al reguetón de La Habana. Solo al leerlo comprendí por qué a Padura no le incomodaba el ruido de los motores: porque su peor tortura se la debe a sus vecinos. Vecinos que, siempre listos para cualquier celebración, amenizan invariablemente las fiestas con ese tipo de música a todo volumen. En las páginas se lamenta de los efectos que provoca en su cerebro el sonido infernal de una voz remachada por un bajo que le llega de la casa de enfrente; se lamenta de las palabras soeces que acompañan esa música y de la desgracia que ha supuesto para la refinada cultura musical de Cuba la invasión de este fenómeno.
Ahora, cuando me aproximo a una de sus novelas, Mantilla se ha desmitificado parcialmente en mi mente, pero ha trasladado su aura a Padura, un hombre capaz de cultivar su inmenso talento literario en medio de un tráfico inmisericorde y de la rítmica tortura del reguetón.